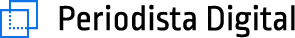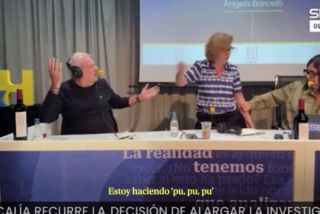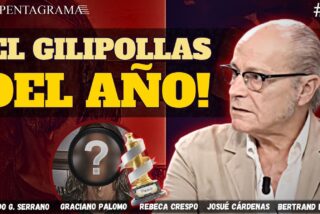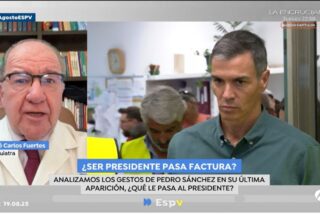Abubakr Abdallah (Darfur) – «Se puso en contacto conmigo un oficial retirado y me ofreció un contrato con una empresa privada. Dijo que el trabajo consistía en proteger instalaciones petroleras en Oriente Medio, con un salario de hasta tres mil dólares mensuales; para nosotros es una cifra enorme. Muchos de mis compañeros aceptaron de inmediato».
Carlos Geovani, exsoldado del ejército colombiano retirado de forma anticipada, fue uno de los que acabaron involucrados en los combates en Sudán. En declaraciones a un equipo de investigación de la plataforma In Depth Reports, relató que consiguió huir de Sudán y regresar a su país.
En su testimonio, Geovani asegura que, al llegar a Sudán, descubrió que los anuncios de empleo en empresas de seguridad para proteger campos petroleros en Libia no eran más que una fachada y que el destino real era Sudán. En este país del África oriental, él y sus compañeros se toparon con una realidad completamente distinta: «campamentos de entrenamiento, frentes de batalla sangrientos y una guerra cuyas razones ni siquiera comprendían».
¿Cómo empezó la historia?
Hace unos meses aparecieron anuncios en las calles de Bogotá y Medellín: «Empleos de seguridad con buen salario en Oriente Medio – contratos oficiales – sueldos en dólares estadounidenses». Los avisos no especificaban el lugar de trabajo ni la naturaleza de las tareas. Aun así, la promesa fue suficiente para atraer a cientos de soldados colombianos licenciados y veteranos de unidades contra-insurgencia y de guerra de guerrillas, que buscaban nuevas oportunidades tras años de servicio.
Paralelamente, se observaron patrones de vuelo inusuales: grupos que salían de Colombia a través de centros de tránsito y terminaban aterrizando en aeropuertos militares del este de Sudán, especialmente en Port Sudan, según constató el equipo de investigación.
Llegar a Port Sudan no fue el final del viaje para los combatientes colombianos, sino solo el principio. Tras largas horas de desplazamientos por múltiples escalas, se encontraron en la pista de una base aérea militar bajo estricta seguridad. Allí, unidades especiales sudanesas los recibieron y los trasladaron de inmediato en autobuses militares sin ventanas al campamento de Wadi Sayyidna, al norte de Jartum.
Dentro del campamento, los reclutas extranjeros siguieron un curso intensivo de varias semanas que incluía nociones sobre costumbres locales y órdenes básicas en árabe —como «derecha», «izquierda», «fuego», «alto»— para facilitar la coordinación en el terreno con las fuerzas sudanesas. Después de la etapa en Wadi Sayyidna, algunos fueron llevados al campamento de Al-Marakhiyat, cerca de Jartum, donde se entrenaron en guerra urbana e incursiones nocturnas. Al finalizar, los mercenarios colombianos fueron desplegados en los frentes más calientes del conflicto, especialmente en los estados de Darfur y Kordofán, según la investigación.
En barrios de Omdurmán, el panorama no era distinto. Civiles sudaneses contaron al equipo investigador cómo se toparon con hombres extraños que hablaban español con acento colombiano, combatiendo dentro de unidades del ejército sudanés. Testimonios de soldados sudaneses confirmaron lo mismo: los mercenarios colombianos se habían convertido en parte de la guerra.
Promesas falsas
La investigación de la plataforma revela una red clandestina que recluta exmilitares colombianos para participar en la guerra de Sudán, seduciéndolos con promesas falsas de empleos de seguridad. Son trasladados por vía aérea a Port Sudan, donde reciben un breve entrenamiento antes de ser integrados en unidades militares desplegadas en las líneas de frente de Darfur y Kordofán.
El ejército sudanés, sin embargo, niega haber incorporado mercenarios extranjeros en sus filas.
Los testimonios de civiles y soldados recogidos por el equipo describen cómo los mercenarios hispanohablantes siembran miedo y resentimiento, dejando tras de sí tumbas anónimas. Para muchas familias colombianas, las remesas se convierten en la única vía de subsistencia; para el ejército sudanés, estos combatientes representan una solución desesperada que erosiona aún más su legitimidad.
El fenómeno de los mercenarios —o contratistas militares— ha experimentado un auge notable en las últimas dos décadas: de casos aislados ha pasado a ser una industria transnacional que produce ejércitos auxiliares o pequeñas unidades capaces de ejecutar misiones de combate y seguridad de alta precisión. En el centro de este ascenso, Colombia ha emergido como uno de los principales reservorios humanos que alimentan este mercado global.
En Sudán, donde ahora participan en un conflicto cruento y prolongado, estos combatientes profesionales han dejado huella en algunos de los focos de tensión más calientes del mundo, según documenta la investigación de In Depth Reports. Y aunque cambien los escenarios y los actores, las motivaciones suelen ser las mismas: la búsqueda de mejores condiciones económicas frente a la pobreza en su país de origen, incluso si el precio es pelear en guerras cuyas geografías y causas apenas entienden.
El destino de muchos de estos mercenarios termina siendo el anonimato: cuerpos repartidos en distintos puntos de Sudán sin que nadie los repatríe.
Sobre todo ello, un miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado colombiano, que pidió el anonimato, declaró al equipo investigador: «Abandonar los cuerpos de nuestros ciudadanos en un campo de batalla extranjero, sin identidad y sin asistencia consular, es inaceptable jurídica y moralmente. Exigimos que el Gobierno fije una posición pública, active los mecanismos de repatriación en virtud del derecho internacional y persiga a las redes de reclutamiento que engañaron a estos jóvenes con contratos engañosos».
Concluye: «Me han contactado muchas familias y lo único que piden es su derecho a enterrar a sus hijos con dignidad. La Cancillería, Migración Colombia y la Fiscalía deben actuar de inmediato, en coordinación con las autoridades sudanesas, para localizar los lugares de enterramiento y repatriar los restos, o al menos proporcionar documentación oficial que aclare las circunstancias y el lugar de la muerte».